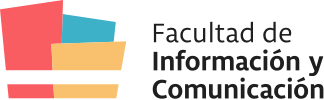Conversamos con el docente Eduardo Álvarez Pedrosian a propósito del ciclo de presentaciones de La Ciudad Novísima, un libro que reúne resultados de investigación del Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental (Labtee) de la Facultad de Información y Comunicación (FIC).

El Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental (Labtee), en el marco de su Programa en Estudios Culturales Urbanos y Territoriales (PECUT) presenta La Ciudad Novísima. Se trata de un libro que reúne resultados de investigación sobre “los fenómenos del habitar contemporáneo” en la zona de Montevideo que corresponde a su “segundo ensanche” y que a finales del siglo XIX los técnicos denominaron “Ciudad Novísima”.
La investigación, coordinada y dirigida por Eduardo Álvarez Pedrosian, se realizó a partir de “diversas estrategias etnográficas de intervención y producción de conocimiento colaborativo”.
Publicado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC), este libro implica el primer gran proyecto en conjunto del Labtee. Contiene 17 artículos escritos por más de veinte autores y casi 250 fotografías. A esta investigación se suman decenas de cortos etnográficos audiovisuales disponibles en el canal de YouTube del Labtee.
Ha sido dedicado a la memoria y legado del arquitecto y docente de la FADU Mariano Arana, “uno de los profesores que más nos ha marcado, por su pasión y conocimiento sobre todos estos temas”, señaló Álvarez Pedrosian. Como parte de las celebraciones por los 300 años de Montevideo, se presentará el 11 de setiembre y el 2 y 18 de octubre.
¿Por qué el interés de investigar esta zona en particular de la ciudad?
Se fue generando a lo largo de varios años, desde mis conocimientos de historia urbana, las investigaciones etnográficas que realizamos previamente y experiencias biográficas que nos vinculan íntimamente a la zona. Estas inquietudes pueden resumirse en una pregunta central, que en el contexto de 2015 nos motivaba realizar. Se hablaba mucho de la necesidad de "incluir" a la población más vulnerada en sus derechos que seguía, y sigue, sufriendo directamente los peores efectos de las desigualdades en nuestra sociedad: ¿Incluirlos "a qué", incluirlos "dónde"?
En el libro hablan de una zona invisibilizada
La Ciudad Novísima, como la llamaron los técnicos urbanistas de la segunda mitad del siglo XIX, quedó invisibilizada en cualquier tipo de discurso hasta el presente. Podríamos decir que hasta hoy en día nadie sabe, salvo los expertos, qué designa ese nombre.
Teniendo a bulevar Artigas de límite externo (de ahí su forma tan particular) y como expansión inmediata del centro de la ciudad (que de hecho fue el primer ensanche urbano, llamado en su momento la Ciudad Nueva, y razón por la cual la península fundacional pasó a ser la Ciudad Vieja), esta ciudad "novísima" es, nada más ni nada menos, que un área fundamental del desarrollo social de Montevideo y del Uruguay en su conjunto, donde proliferaron una multiplicidad de territorialidades barriales emblemáticas de nuestra identidad colectiva.
Y no se trata solo de quienes residen allí, sino que se realizan diversas actividades, como trabajar y estudiar, otras lúdicas, marchas, encuentros en sus plazas… Está presente de alguna manera en un sinfín de obras artísticas, expresiones populares, por colectivos específicos, personalidades históricas, lugares que constituyen mojones, muchos reconocidos formalmente como parte del patrimonio urbano y a nivel nacional.
Zona destacada también por la afluencia de población migrante
Allí se recibió fuertemente a la inmensa masa migratoria que llegó a cuadruplicar la población existente en su momento. El proceso de deterioro socioeconómico experimentado desde la segunda mitad del siglo XX, la caída de la "república modelo" y la precarización de esa clase media urbana generada por esa migración y parte de la interna del campo a la ciudad, desencadenó el vaciamiento de grandes sectores de estos territorios, cuando las áreas próximas a las periferias y ellas mismas aumentaron considerablemente, en especial los asentamientos irregulares.
Por todo ello, nos pareció por demás estratégico aportar una investigación al amplio campo interdisciplinario de los estudios urbanos sobre todo tipo de fenómenos del habitar ligados a una zona que sigue tensionada entre el abandono y la gentrificación, donde se han encontrado y han convivido los diversos sectores medios montevideanos con todo el potencial para la construcción de ciudadanía que esto implica.
¿Cuáles son los aspectos más sobresalientes que surgen de la investigación realizada?
Durante cinco años, o poco más, hemos desplegado un dispositivo enorme de investigación colectiva y colaborativa. Concebimos el proceso como la producción de cartografías del habitar urbano, bajo el gesto de una problematización que habilita pensar y conocer nuestra ciudad con una mirada renovada. En términos teóricos, incluso, consideramos que hemos generado aportes para ese ámbito, a veces conocido como comunicación urbana, como estudios culturales urbanos en un sentido más amplio, donde cultivamos nuestra propuesta sustentada en el ejercicio de la etnografía contemporánea (experimental, y dentro de ella colaborativa más específicamente).
Un aspecto sobresaliente es la importancia de este tipo de espacios urbanos para la contemporaneidad, aquellos ensanches que el urbanismo de la segunda mitad del siglo XIX concibió de forma muy distinta a como pensamos y actuamos en el siglo XXI. Se trata de ámbitos cargados de oportunidades para desarrollar nuevas formas de habitar, que implica tanto tipologías arquitectónicas como paradigmas de espacios públicos, con todo lo que implica en términos de convivencia, gestión de los conflictos y demás.
Otro aspecto interesante es la existencia de una suerte de organicidad que permite el solapamiento, yuxtaposición, mezcla y relaciones múltiples de configuración y reconfiguración de lo que concebimos como barrios, aquella dimensión intermedia de nuestras territorialidades. Esto refiere a una ciudad viva, una sociedad dinámica, una producción de identidad y formas de subjetivación más ampliamente en movimiento.
Ahí se abre un universo de posibilidades: barrios dentro de barrios, áreas sin nombre propio, espacios que no son barrios inclusive, etcétera. La diferencia con la fragmentación socioespacial que conocemos en zonas de la periferia y que se relaciona a tantos problemas sociales es la contracara de esto. Por su tendencia a la guetización, al aislamiento y confrontación de unidades cerradas y demás. También surge de la investigación, a la escala más amplia, la tensión entre el deterioro y los efectos de una gentrificación amplia, focalizada en ciertos sectores; la disputa, en definitiva, implicada a esta área profundamente estratégica para pensar nuestro presente y futuros posibles.
Pensando en los hacedores de políticas públicas y en la actualidad de los territorios de estudio: ¿Cuáles son los aportes o el valor de conocer las formas de habitar, en base a la metodología propuesta?
Este resulta, para nosotros, un aspecto fundamental, dada la concepción integral que tenemos de nuestra labor universitaria, la forma de concebir la investigación y sus vínculos con la docencia y el relacionamiento más allá del ámbito estrictamente académico. Lo que tradicionalmente conocemos como las tres funciones de la investigación, la enseñanza y la extensión.
Conocer las formas de habitar es esencial para desarrollar una política verdaderamente democrática en la gestión y el hacer ciudad, y todo tipo de territorios que son la base de nuestro ser y estar en el mundo. No se trata del telón de fondo, de escenarios inertes, y si bien hay especialistas como en todas las áreas del saber en nuestra cultura, las y los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de ser los principales protagonistas de todo ello.
Desde insumos para diseñar y proyectar, a integrar directamente equipos, a la toma de decisiones para la elección de tal o cual destino, dando sentido en las prácticas cotidianas a lo que se construye, demandando soluciones por necesidades planteadas, ofreciendo alternativas concretas inclusive.
En el marco de las metodologías participativas de investigación, estas cuestiones resultan aportes medulares que podemos realizar desde nuestra experticia para que las políticas públicas surjan de cuestiones concretas, se orienten en ellas, sean oportunidades para ejercitar y fomentar la democratización de nuestra sociedad. Considerar las formas de habitar es imprescindible, desde nuestra concepción, para estas políticas que deben ser destinadas a la ciudadanía que efectivamente habita dicha ciudad.
Las fuerzas del mercado suelen tener un poder de presión inmensamente más grande, donde solo la participación de organización, asociaciones y de vecinos y vecinas más en general puede hacer posible una alternativa ante estas.
Ciclo de presentaciones
Miércoles 11/9
Mirador de la Intendencia de Montevideo - 18.00
Cupos limitados: escribir a labteeudelar@gmail.com
Expositores: Ramiro Segura, prologuista del libro, investigador argentino por la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP); Gabriel Quirici (FIC-Udelar), Dulcinea Cardozo (Colectivo Bibliobarrio) y Eduardo Álvarez Pedrosian (coordinador de la investigación y del Labtee).
Miércoles 2/10
Biblioteca Morosoli (Plaza. Líber Seregni) - 19.00
Expositores: Silvana Pissano (alcaldesa del Municipio B), Alberto Vidal y Gloria Romero (integrantes por Narrativas Barriales), Verónica Blanco Latierro (integrante por Labtee) y Eduardo Álvarez Pedrosian (coordinador de la investigación y del Labtee).
Viernes 18/10
Municipio C (Centro Cultural Goes) - 19.00
Expositores: Jorge Cabrera (alcalde del Municipio C), Inés Stojan y Raquel Hourcade (integrantes por Narrativas Barriales), Daniel Fagundez D´Anello (integrante por Labtee) y Eduardo Álvarez Pedrosian (coordinador de la investigación y del Labtee).